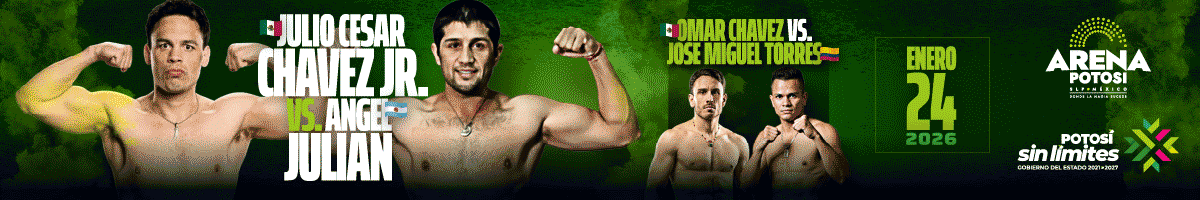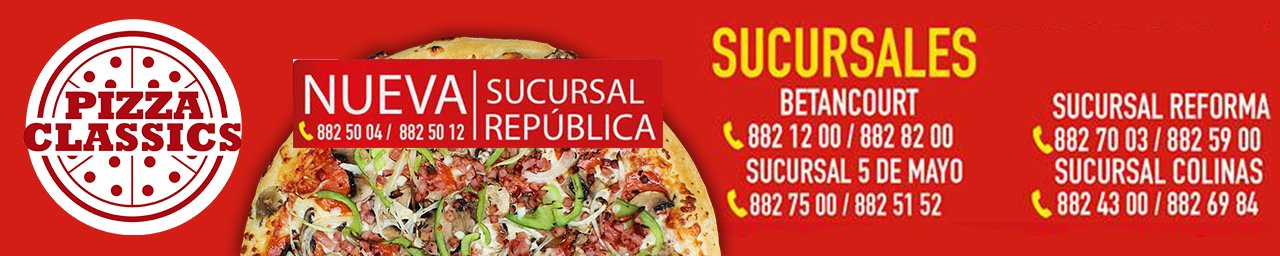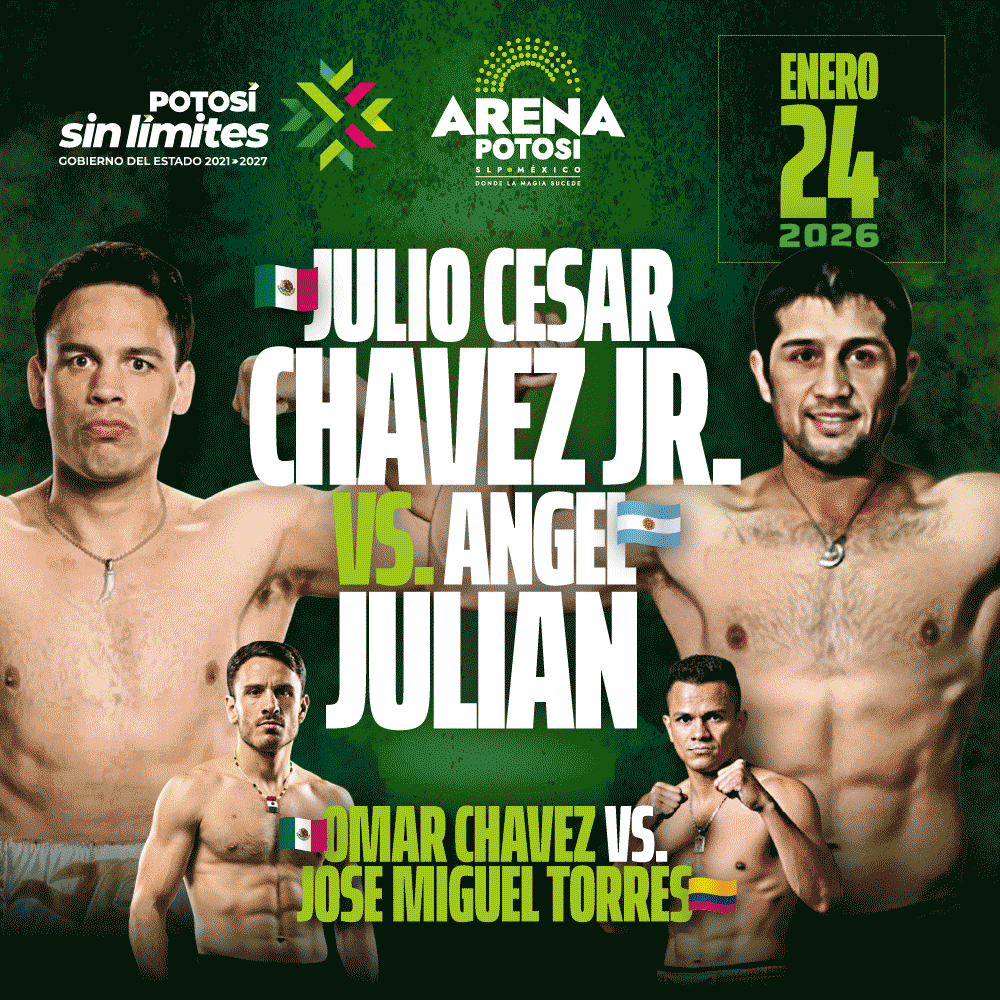Por: Ismael Leyva
En México, nada es tan político como el agua. Y la nueva propuesta de Ley General de Aguas —presentada con discursos llenos de justicia hídrica y rectificación histórica— es, en realidad, un parteaguas que coloca en la mira a miles de productores agrícolas, ganaderos, comunidades rurales, municipios y pequeños concesionarios. Para algunos, es un acto de corrección ambiental largamente esperado. Para otros, una expropiación silenciosa disfrazada de reforma progresista. Y ambos no pueden estar equivocados.
La iniciativa más reciente del gobierno federal propone recuperar la “rectoría absoluta del agua”. Eso suena bien. Suena noble. Suena a que el Estado por fin impedirá el acaparamiento, la corrupción y la especulación de un recurso vital. Pero cuando se rasca un poco la superficie —como exige el periodismo crítico— surge otro rostro del proyecto: uno que concentra poder, restringe derechos adquiridos y abre la puerta a un esquema de recaudación gigantesco bajo el pretexto de la justicia hídrica.
Porque en esta reforma, las concesiones de agua ya no podrán venderse, heredarse, transferirse, ni transmitirse. Un productor de Villa de la Paz, de Charcas, de Matehuala, de Tamuín o de cualquier rincón del país que heredó su pozo de su padre —y éste de su abuelo— perdería la posibilidad de transmitir ese derecho junto con su tierra. Y así, una propiedad agrícola que hoy vale, digamos, un millón de pesos por contar con un título de agua, mañana valdría la mitad o incluso una tercera parte. Sin pozo, sin agua asegurada, sin concesión heredable, esa misma tierra se vuelve improductiva y pierde sentido económico.
El gobierno argumenta que se trata de “evitar la mercantilización del agua”. Pero en los hechos, lo que hace es convertir al Estado en único dueño, único vendedor, único árbitro y único recaudador. Porque si el agua ya no puede transmitirse entre particulares, el productor que necesite usarla deberá acudir a la autoridad para solicitar una concesión. ¿Y bajo qué criterios se otorgará? Bajo los que decida el gobierno. ¿Y con qué costo? Con el que decida el gobierno. ¿Y con qué supervisión? Con la que decida el gobierno.
En otras palabras: el Estado pasará de ser regulador a ser comerciante exclusivo.
Hoy lo disfrazan de “derecho humano”. Mañana podría convertirse en “derecho condicionado”. Y cualquier concesión —actual o futura— sería un privilegio renovable solo a quienes acrediten “buen comportamiento hídrico” según parámetros definidos desde arriba.
Las advertencias son reales. Los agricultores de Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí levantaron la voz. Organizaciones campesinas ya alertaron sobre un potencial estallido social. Juristas señalan que se trata de una reforma que, sin decirlo, convierte en inservibles miles de títulos de concesión. Los industriales temen un golpe a la certidumbre jurídica. Y los especialistas financieros calculan que la pérdida de valor de las propiedades agrícolas con pozos concesionados podría ascender a miles de millones de pesos a nivel nacional.
Pero el gobierno insiste: “no se tocarán derechos adquiridos”. Lo que no dice es que esos derechos dejarán de tener valor económico, porque no podrán transmitirse. No podrán venderse. No podrán heredarse. No podrán aprovecharse más allá de la vida del titular. Una concesión que no puede ser heredada es un recurso en cuenta regresiva. Y un pozo sin concesión futura es un pozo muerto.
La narrativa oficial afirma que la reforma busca evitar la especulación. Pero cuando el único que puede otorgar, renovar, cancelar o condicionar es el Estado, el riesgo de captura política del agua se multiplica. El riesgo de que el recurso sea asignado a simpatizantes, aliados, empresas “estratégicas” o proyectos gubernamentales aumenta. Y el riesgo de que la autoridad utilice el agua como moneda de presión electoral es más que evidente.
Porque si el campo mexicano tiene algo claro, es esto: sin agua no hay futuro. Sin concesión no hay sembradío. Sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin transferencia de títulos no hay patrimonio. Y sin contrapesos no hay democracia hídrica posible.
Desde la más alta tribuna mediática del estado solo se limitan a hablar del tamaño de las camionetas del año que tienen los agricultores, pero no se habla de la eliminación de apoyos al campo, de que ya no existe Banrural , de los riesgos que sufren un día sí y otro también, aquellos que necesitan alimentar al país, por los precios de mercado, por perdidas de la cosecha por causas meteorológicas, por el crimen que desde hace años llego a las milpas, no de eso no se habla.
La reforma habla de proteger al pueblo. Pero quien podría terminar pagando la factura es precisamente ese pueblo.
El pequeño agricultor cuyas tierras perderán valor.
El ganadero que ya no podrá transmitir su pozo a sus hijos.
El ejidatario que verá reducido su patrimonio.
El productor que tendrá que pagar por una concesión cada vez que el Estado decida que “ha llegado el momento de renovar”.
¿Derecho humano al agua? Sí.
¿Rectoría hídrica del Estado? También.
Pero una cosa es garantizar el acceso universal y otra muy diferente es centralizarlo todo bajo una estructura burocrática, poco transparente y tentada por la recaudación.
El país necesita justicia hídrica. Lo que no necesita es una pistola regulatoria apuntada al campo y a los productores que, por generaciones, han construido su vida alrededor del acceso al agua.
El reto no es quitarles el agua a quienes la necesitan.
El reto es impedir que sea el Estado quien decida, con discrecionalidad absoluta, quién puede pagarla y quién no.
México tiene sed de reformas. Pero no de reformas que conviertan el agua en un instrumento político ni en una caja registradora gubernamental.
Porque el agua es vida.
Y la vida no se rifa, no se vende… y no se centraliza.